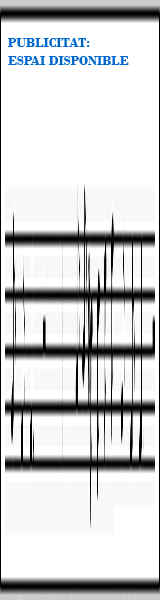Un momento de la Valquiria que de la Fura dels Baus.
No me cabía en la cabeza mejor manera para ir rematando el bicentenario de los dos monstruos que acercarme a Valencia a aprovechar este fin de semana. El sábado reponía el Palau de les Arts La valquiria con el multipremiado montaje de la Fura dels Baus y Zubin Mehta en el foso. El domingo repetía el maestro indio con La traviata, también celebrada mundialmente en el montaje de Willy Decker, que consagró a esa estrella actual de la ópera que es Anna Netrebko cuando lo estrenó en Salzburgo hace ya una década.
El maratón no defraudó. Además da para digerir y comprender como ambos genios afrontan sus próximos siglos de vida porque, tanto en un caso como en otro, su fuerza, su dimensión creativa, su capacidad de traspasar tiempo, morales, conciencias, estéticas y emociones asombra.
En el caso de Wagner, pareciera que haya tenido que esperar estos 200 años para ser mejor entendido. La Fura se adapta a su traje hoy como nunca. Y es que la tremenda fuerza visionaria del alemán cala en este tiempo con una contundencia profética. Más cuando, al menos, este centenario ha servido para amplificar su efecto entre las masas y arrebatárselo a los guardianes de las esencias. No hay nada más nocivo para Wagner que los wagnerianos. En manos de creadores ajenos a su secta vuela hacia mundos mucho más sugerentes.
Cuando el músico visionario compuso la tetralogía de El anillo del Nibelungo no se había explorado el espacio, no habían sido acribillados los dioses, ciencia y ficción balbuceaban una alianza que hasta finales del siglo XX no vivió su época dorada, no había Tolkien alumbrado su Señor de los anillos, ni Peter Jackson, George Lucas o Stanley Kubrick nos habían deslumbrado con su prodigioso ultraje al más allá de toda concepción terrenal con imágenes del futuro…
Hemos tenido que agolpar todo eso, y más, en nuestro acervo cultural e imaginario para entender con mucha más amplitud de horizontes la tetralogía wagneriana. Con esos elementos juega Carlus Padrissa, además de una estética plenamente furera, cabal y ya muy entroncada en un sugerente lirismo que le aleja un tanto de su salvajismo primitivo inicial.
Wagner y la Fura se funden en un espectáculo difícil de superar, en cierto modo traumático, porque los montajes que le sigan no podrán evitar una cruel comparación con quien lo haya visto. Es un anillo ideal, transgresor, revolucionario, limítrofe, pero también claro, puro, conciso. Todo un acontecimiento. Más si en el foso, al mando de esa orquesta bólido que es la del Palau está desgañitándose un maestro en plenitud a sus 77 juveniles años como Mehta, que nos trasladó a la mejor esfera del sonido total acompañado de un reparto glorioso, en el que destacaba el prodigio dramático de Nicolai Shukoff –aclamado como Siegmund-, junto a la conmovedora Brunilda de Jennifer Wilson y la imponente Sieglinde que cuaja Heidi Melton, todos envueltos en la constante paradoja humana del Dios Wotan, convincentemente desarrollado por Thomas Johannes Mayer.
El tiempo se detuvo el sábado con ese acercamiento a la poderosa y ultramoderna relatividad wagneriana y corrió sin embargo contra natura en la infalible humanidad verdiana que despide esta Traviata montada por el exquisito Willy Decker. Juego de puros colores. Blancos y negros en permanente contraste con el rojo vital de la protagonista que se quiere aferrar desesperadamente a la vida y que exalta en todos sus delicados y profundos matices la asombrosa soprano búlgara Sonia Yoncheva.
Merece un aparte esta joven cantante que nos iluminó y nos emocionó con su Violeta tan carnal como moderna, tan sensual como etérea, dramática y jovial, desafiante y entregada, apasionada, apasionante y siempre en el tono ideal para el matiz de un personaje a quien Verdi obliga a pasar por todos los trances posibles entre la felicidad, el desamparo, el sacrificio, la plenitud y la muerte.
Una pena que enfrente tuviera a un tenor insulso, limitado, incapaz para la interpretación como es Iván Magris –recuperado de la lesión que le impidió concluir el estreno-, por quien parecen no haber pasado 50 años de historia interpretativa en la ópera y que le convierten en absolutamente ajeno a la posesión y a la verdad que requiere el arte verdiano. Magris afronta el personaje de una manera rígida, estática, con una más que dudosa línea de canto en la que no se encuentra atisbo de la altivez ni el lirismo que requiere un personaje incómodo, inmaduro y un tanto absurdo como Alfredo Guermont. Pero eso debe parecerlo, no más, algo que Magris no consigue llegar a entender y, mucho menos, a transmitir.
La mediocridad de Magris y la plana presencia de Simone Piazzola como Guermont oscurecieron un tanto la noche, aunque ambos inconvenientes no empañaran la asombrosa brillantez de Yoncheva y la siempre ejemplar ejecución de Mehta en el foso.


 Agenda
Agenda Notícies
Notícies