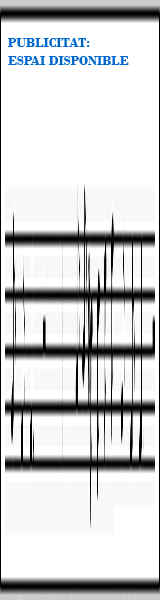Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
Violeta, el «juguete roto» de Verdi
13/7/2004 |
Programar «La Traviata» a veces plantea problemas a causa de su perfección. La estructura musical que Verdi dotó a esta ópera marca de un modo tan preciso lo que en la escena debe suceder, que cada nuevo montaje se ha de plantear con idea de enfrentarse a un doble riesgo. En primer lugar, el de caer en la estética del manierismo preciosista con que tantas veces se ha recreado la historia basada en «La Dama de las Camelias», de Alejandro Dumas hijo.
La otra posibilidad, antes de tirar por la calle de enmedio y programarla en versión concierto, es recurrir a una lectura rompedora, caiga quien caiga. Así lo entendió en 1993 Stéphan Lissner al aceptar la propuesta de Klaus Michaël Gruber de plantear la acción en el escenario desnudo del teatro de Le Châtelet de París, que en aquel momento dirigía. Y así lo volvió a asumir diez años más tarde, al encomendarle a Peter Mussbach una nueva Traviata para la convocatoria 2003 del Festival de Aix-en-Provence, del que Lissner es máximo responsable desde 1998. Una producción que no se pudo ver más que un día, y en un ambiente de extraña tensión a causa de la huelga de trabajadores «intermitentes» del espectáculo, que paralizó la actividad festivalera de toda Francia el pasado verano.
Mussbach plantea su «Traviata» como un «flash-back» donde Violeta, la protagonista, revisa su pasado a través del gigantesco retrovisor de un vehículo que enmarca la escena. Los recuerdos a veces se difuminan con la neblina producida por la omnipresente lluvia, que intenta borrar el inmenso limpiaparabrisas que, a su vez, marca el paso de los cuadros que jalonan la acción. Violeta es un ángel caído, un juguete roto que, en un primer impulso, evoca en el recuerdo del espectador a una destruida Marilyn Monroe sentada, con un vaporoso traje blanco, la rubia cabeza hundida entre sus piernas, tal como la fotografió Richard Avedon.
Aunque la incorporación del automóvil como entorno ambiental, y la proyección obsesiva de planos dentro de un túnel, inevitablemente traiga a nuestra memoria las imagenes del terrible final en el subterráneo, bajo el Puente d´Alma, a la Princesa de Gales «pobre mujer sola, abandonada en ese populoso desierto que llaman París», como recuerda en sus palabras la protagonista de la ópera verdiana.
Violeta no viene a contarnos que morirá: muere con las últimas notas de la obertura, para regresar desde el mundo de las sombras como un espíritu de luz. Todo a su alrededor es negro, desde los trajes del resto del reparto al vacío en que se mueven, en una asepsia vinculada a la desolación del entorno. De ahí que el espectador del pasado sábado llegase a admitir, aunque con desgana, que el empeño actoral hubiese instalado a la soprano francesa Mireille Delunsch en una monótona moribundia de principio a fin de la obra.
La duda se disiparía un día más tarde con la presencia en el reparto alternativo de la joven soprano rusa Anna Samuil, que fue marcando la evolución de Violeta Valéry, tal y como señala la partitura. Puestas en la balanza, con la orquesta en su punto, obedeciendo las órdenes de Harding, un nombre inseparable del Festival, el fiel se ha inclinado por la novedad. En la doble elección de Alfredos, Rolando Villazón, pareja de Delunsch en el primer elenco, batió por goleada frente a un entregado Andrew Richards, ligeramente falto de rodaje.
El joven tenor mejicano puso a la audiencia en pie, como un día más tarde haría Anna Samuil y, en las dos ocasiones, el barítono yugoslavo Zeliko Lucic como Giorgio Germont.
Juan Antonio Llorente
Abc
Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet


 Agenda
Agenda Notícies
Notícies