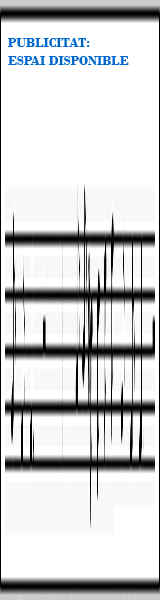Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
Muerte y transfiguración en la Ópera de Múnich
26/7/2022 |
https://elpais.com/cultura/2022-07-24/muerte-y-transfiguracion-en-la-opera-de-munich.html
El director de orquesta Stefan Soltész sufre un infarto mientras dirige el final del primer acto de ‘La mujer silenciosa’ de Richard Strauss y fallece poco después.
Quien estuviera en Múnich esta semana tenía la posibilidad de disfrutar de la rara oportunidad de escuchar en días consecutivos —jueves, viernes y sábado— tres grandes óperas de Richard Strauss, nacido en esta ciudad en 1864, y no cualesquiera: El caballero de la rosa, el mayor éxito quizá de toda su carrera y su primera colaboración real con Hugo von Hofmannsthal, puesto que Elektra ya existía como obra teatral antes de que el escritor la convirtiera en libreto de ópera; La mujer silenciosa, que supuso el comienzo —y el final— de su relación artística con Stefan Zweig (Acantilado acaba de publicar la correspondencia entre ambos), llamado originalmente a convertirse en el sucesor de Hofmannsthal; y Capriccio, la última ópera de Richard Strauss, compuesta en plena Segunda Guerra Mundial, con un libreto escrito por el propio compositor junto con el director de orquesta Clemens Krauss y que parecía dar conscientemente la espalda a lo que estaba sucediendo entonces en Europa. Para quien pueda alargar su estancia en la capital bávara, aún podría admirar los días 28 y 31 de este mes otra cima ideada durante la Primera Guerra Mundial por la pareja Strauss-Hofmannsthal, lo más parecido al binomio Mozart-Da Ponte que ha conocido el siglo XX: La mujer sin sombra.
Sin embargo, la semana no ha dejado de deparar contratiempos de todo tipo. El miércoles, las cancelaciones inmediatamente antes e incluso durante la representación de La nariz, de Dmitri Shostakóvich. El jueves, la búsqueda in extremis de un sustituto para cantar el personaje de Ochs auf Lerchenau de El caballero de la rosa, cuya excepcional puesta en escena de Barrie Kosky pudo hacerse realidad gracias a la llegada a Múnich pocas horas antes de que se alzara el telón del bajo austríaco Günther Groissböck. El viernes, La mujer silenciosa iba a permitir ver otro espectáculo del director australiano, estrenado en Múnich en 2010 y ya comentado en EL PAÍS en enero de este mismo año. En esta tercera cita, y costaba creerlo, Tillmann Wiegand, apaciblemente sentado en el palco del proscenio del segundo piso, no salió a anunciar, como en días anteriores, ningún cambio, ningún contagio, ninguna sustitución, ninguna mala noticia. Y, sin embargo, poco más de una hora después, sucedió lo más imprevisible, lo peor: ya iniciado el brillante octeto final del primer acto, que pone en marcha el barbero con la pregunta “Seid ihr bereit?” (“¿Estáis preparados?”) a todos los que van a participar en los preparativos de la boda ficticia de Sir Morosus con Aminta, y a menos de un minuto del comienzo del primer intermedio, se oyó un fuerte golpe en el foso, la orquesta dejó de tocar de inmediato y varios de los cantantes que estaban en primera fila abandonaron el escenario despavoridos. Nadie puede estar preparado para algo así.
Siguieron momentos de enorme confusión y se pidió al público que abandonara la sala. Se vio cómo varias personas entraban al foso para atender a alguien que estaba tendido en el suelo. El director musical de la representación, el austríaco Stefan Soltész, había sufrido un infarto y estaba siendo atendido de urgencia por los equipos médicos del teatro. Trasladado al hospital, murió pocos minutos después. Y, mientras recogían las partituras de la orquesta en los atriles del foso, Tillmann Wiegand, después de una larga espera sin ninguna información precisa, con todo tipo de rumores y versiones circulando por los pasillos, hubo de salir de nuevo al escenario a comunicar escuetamente al público lo sucedido, aunque para entonces no se había producido aún el fallecimiento. La representación se suspendió, por supuesto, y más de uno debió de recordar en ese momento otros dos infartos célebres en este mismo Nationaltheater de Múnich: el de Felix Mottl en 1911, que murió muy pocos días después, y el de Joseph Keilberth —que quedó sin vida en el foso— en 1968. Ambas muertes se produjeron también en el mes de julio, como ahora, y los dos estaban dirigiendo la misma obra: Tristan und Isolde. Mottl celebraba ese día su centésima representación como director musical del drama de Wagner.
Antes de que se alzara el telón el sábado por la tarde en el Prinzregententheater, Serge Dorny, intendente de la Ópera Estatal de Baviera, leyó un emotivo mensaje en el que recordó a Stefan Soltész, su condición de honesto Kapellmeister en el más noble sentido del término, su amor por la claridad y la precisión, su respeto inquebrantable tanto por el compositor como por los músicos con que trabajaba. Como la obra programada esa tarde era Capriccio, Dorny señaló que, en la dicotomía que aborda la ópera de Strauss, el director recién fallecido había tenido siempre muy clara su opción: prima la musica. En lugar de reclamar un minuto de silencio, y dado que el día anterior no había tenido la oportunidad de ver recompensado su trabajo al final de la representación, pidió al público un largo aplauso en recuerdo a Soltész y como homenaje a su figura, que él mismo inició. Y con ese nudo en la garganta colectivo empezó a sonar en el foso el nostálgico sexteto de cuerda que hace las veces de introducción instrumental de Capriccio.
Cuesta comprender cómo Strauss pudo componer, mientras Europa sufría el peor episodio de barbarie y destrucción que ha conocido la historia, una ópera como Capriccio, salvo que se parta del supuesto de que él, un ateo convencido instalado en una realidad paralela, se tenía por el sumo sacerdote del arte musical alemán (el “sagrado” arte musical alemán, habría añadido Wagner), al que nada ni nadie (Hitler incluido) podía apartar de su alta misión en su torre de marfil de Garmisch. Dos hermanos aristócratas, una actriz, un compositor, un poeta y un director de teatro hablan incansablemente sobre música, poesía y teatro, sobre la posible primacía de una de las dos primeras, sobre la fusión de ambas, sobre cómo representar esta unión. En el montaje de David Marton no se encuentran en “un palacete cerca de París, en la época en que Gluck comenzó allí su reforma de la ópera” —”en torno a 1775″, especifica el libreto—, sino en el interior del Nationaltheater de Múnich, donde se estrenó Capriccio el 28 de octubre de 1942, en plena batalla de Stalingrado y pocos meses después del suicidio del judío Stefan Zweig en Petrópolis. Lo que vemos es una perspectiva lateral que nos revela parte del patio de butacas, del escenario (y lo que hay debajo de él, normalmente oculto), de los palcos y del foso de la orquesta: un perfecto corte transversal de diversos espacios en los que irán moviéndose o de los que emergerán los distintos personajes a lo largo de la ópera.
La transición, así requerida explícitamente por Strauss y Krauss, del sexteto tocado en el foso real del Pringregententheater al que interpretan otros seis instrumentistas de cuerda en el falso foso que forma parte de la escenografía, es quizás el mayor logro de la representación. Que dos sextetos diferentes toquen prácticamente la misma música en dos ubicaciones distintas es la clave para entender algo crucial, pero que el espectador solo acierta a comprender mucho después: que la ópera que habrán de crear el poeta, Olivier, y el compositor, Flamand, para celebrar el cumpleaños de la Condesa, y cuyo final habrá de decidir ella misma antes de las once de la mañana del día siguiente, es justamente aquella que estamos escuchando, en una súbita confluencia de pasado, futuro y presente. La Roche, el director de escena, ya anticipa en la novena escena que “representar algo así es un verdadero problema”, mientras que Olivier se apresta a formular con dos palabras la principal crítica de que ha sido objeto Capriccio cuando afirma que convertir en ópera las disquisiciones teóricas que venimos escuchando desde el principio entrañaría “poca acción”.
Marton nos presenta, por tanto, una perfecta plasmación de un teatro dentro de un teatro en una obra concebida como una ópera dentro de una ópera: Capriccio es, de hecho, la metaópera por antonomasia. Hay que sobreentender que el director húngaro decide trasladar la acción a la época del estreno, al Nationaltheater que pocos meses después quedaría destruido por los bombardeos aliados (como gran parte de Múnich) y que apenas unas horas antes había sido el escenario de la trágica muerte de Stefan Soltész. Ver representada Capriccio en el momento de su estreno real en 1942 podría añadir mordiente y Marton parece intentar hacerlo inventando dos leves subtramas protagonizadas por tres bailarinas de diferentes edades (niña, joven, adulta, sosias todas ellas de la Condesa) y convirtiendo a Monsieur Taupe, el apuntador, el topo dormido teóricamente durante casi toda la ópera y que tiene tan solo una breve aparición estelar al final, en lo que se diría, quizás, un policía o espía nazi que, casi siempre agazapado, va tomando buena nota de “las vidas de los otros”, de lo que hacen y hablan el resto de los personajes. La transformación, tras un biombo, de las bailarinas, desprovistas de su ropa de ballet, en lo que parecen ser tres judías camino de un campo de concentración apunta asimismo en esa dirección. Pero las pistas son tan pocas y, sobre todo, sus consecuencias dramatúrgicas son tan insignificantes y, al final, tan inconsecuentes, que la idea de Marton, si es que es eso lo que realmente quería mostrarnos, queda condenada a la irrelevancia.
Musicalmente, la representación brilló a un alto nivel. Dos de los cantantes que habían estrenado en 2010 la producción de La mujer silenciosa en este mismo teatro, Diana Damrau y Toby Spence, encarnaban ahora a la Condesa Madeleine y a Monsieur Taupe. La soprano bávara no posee la voz ideal para transmitir todos los matices de la aristócrata, porque su voz, aunque ha ganado en cuerpo, sigue siendo demasiado ligera. Pero es una cantante tan extraordinaria, tan natural, con una técnica tan poderosa, tan musical, que ni un solo compás parece presentarle serias dificultades, tampoco en su extenso —y extraordinario— monólogo final, uno de los logros mayores de Richard Strauss. Tampoco es Damrau la mejor de las actrices y a su Madeleine le faltan poso y complejidad, algo que sí sabe transmitir, en cambio, el excelente actor que es Toby Spence (recordemos su capitán Veer en el Billy Budd de Deborah Warner en el Teatro Real), también irrreprochable en su leve cometido vocal.
En el resto del reparto destacó el magnífico Conde de Michael Nagy, con la voz ideal para un personaje con el que sabe también identificarse plenamente: un diletante enamorado de Clairon, pero siempre fiel a su condición aristocrática. El compositor Flamand recibe también una perfecta encarnación por parte de Pavol Breslik, otra elección vocal irreprochable y absolutamente creíble en la pasión irresistible que siente por la Condesa. Su contrincante natural, Vito Priante, aunque hace gala de su extrema profesionalidad habitual, es un cantante que raramente consigue emocionar o cautivar: todo lo hace bien, incluida la dicción alemana de sus largas peroraciones, pero queda un par de escalones por debajo de sus compañeros. Kristinn Sigmundsson confiere autoridad y experiencia a La Roche, aunque reservó sus mejores esencias para su larga proclama estética de la novena escena, desgraciadamente acortada en esta producción (hay otros cortes aquí y allá igual de poco justificables). Tanja Ariane Baumgartner, con un timbre poco grato y cierta tendencia a la sobreactuación (no siempre incompatible con su personaje), marca el nivel más flojo de un reparto en general muy bien elegido y que rinde a un altísimo nivel tanto individual como colectivamente.
Sorprendió la presencia de tan solo siete criados (en vez de los ocho prescritos en libreto y partitura) en la undécima escena, lo que invita a pensar en otro problema de última hora que esta vez se prefirió ni siquiera anunciar. Tampoco dirigió Lothar Koenigs, como estaba previsto, sino Leo Hussain, que tuvo una prestación absolutamente irreprochable, más aún si se trató, como cabe conjeturar, de una sustitución de último momento. La extraordinaria orquesta de la Ópera Estatal de Baviera volvió a ratificar que lleva la música de Strauss en sus venas y se convirtió en coprotagonista absoluta de una representación en la que todo cuanto salía del foso (el real, no el ficticio) tenía el máximo interés y un colorido en permanente metamorfosis. A quien le parecieran aburridas las largas teorizaciones de los personajes, no necesitaba más que escuchar la sabiduría con que Hussain manejó la orquesta y resaltó en todo momento los motivos principales ideados por Strauss para que el tedio desapareciera de un plumazo. Los grandes octetos fueron un prodigio de conjunción y el británico consiguió dejar claro, en el supuesto de que alguien se atreva a dudarlo, que el viejo Strauss nos regaló aquí una de sus más sabias lecciones de orquestación.
No tiene sentido introducir un descanso en Capriccio, concebida para representarse de un tirón y no como una conversatio interrupta, como tampoco parecen justificables los bruscos silencios que introduce Marton en varios momentos de la representación, rompiendo asimismo el flujo conversacional querido por Strauss. El intermedio nos priva, además, del momento en que la condesa ordena que se sirva el chocolate de la merienda, uno de los diversos guiños que contiene Capriccio en homenaje a El caballero de la rosa. Y tampoco es justificable repetir al comienzo de la segunda parte la misma música instrumental con que se había cerrado la primera: mucho mejor no hacer ningún intermedio y evitarse este absurdo da capo.
Es literalmente imposible apartar de la memoria la puesta en escena de Christof Loy en el Teatro Real de Madrid, posiblemente la plasmación escénica más perfecta, sutil y compleja de Capriccio que quepa imaginar: allí sí que funcionaron las “tres edades” de Madeleine, no como aquí, con la reaparición de las tres bailarinas al final del monólogo de la Condesa, que se inicia, por cierto, con una de esas autocitas tan del gusto de Strauss, en este caso de la larga introducción pianística de la octava canción de su ciclo Krämerspiegel (1918), un ataque sin piedad a los editores y una artística defensa de los derechos de autor: al compositor de Salome nada estrictamente crematístico le era ajeno. El texto de la canción, de Alfred Kerr, ponía fácil la cita de su poema sinfónico: “El arte se ve amenazado por los comerciantes, / y luego, ¡maldita la gracia!, / a la música le dan muerte, / y a ellos mismos la transfiguración”. Pero ambos sustantivos se revestían ahora, inevitablemente, y por tantos motivos, de una resonancia añadida. La misma melodía de la canción había hecho ya su aparición poco antes, solo al alcance de los oídos muy atentos y acompañando una reveladora frase del Conde: “La ópera es una cosa absurda”.
Olvidando aquel milagro único operado por Christof Loy y un grupo de cantantes perfectamente elegidos, este ha sido un Capriccio más que estimable, vocalmente sobresaliente casi siempre, y muchos de los presentes debieron de escucharlo con la sensibilidad operística muy acentuada tras el impacto emocional de lo vivido la tarde anterior en el Nationaltheater, una experiencia imposible de describir con palabras. En semejante trance, y haciendo nuestra la pregunta que deja Madeleine al final flotando en el aire en el cierre de su monólogo, ¿existe acaso alguna frase que no sea trivial?
Luís Gago
El País


 Agenda
Agenda Notícies
Notícies