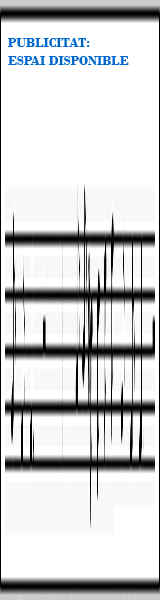Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
Lo que Cervantes escuchó
7/1/2005 |
Los años que vieron nacer al Quijote coinciden con la edad de oro de la música española. Los oídos de Cervantes pudieron asistir al estreno de una obra tan señalada como es el Oficio de difuntos de Victoria o a la entronización de la guitarra.
Cuando Cervantes ingeniaba las aventuras de Don Quijote, en la música española se producían cambios interesantes. En 1598, nada más acceder al trono, Felipe III resolvió la vacante producida en el magisterio de la Capilla Real por la muerte de Philippe Rogier, nombrando a Matthieu Rosmarin, un músico formado en España desde niño. Con el alias de Maestro Capitán, indicativo de su excelencia y del general reconocimiento de su primacía, y con el nombre ya reciamente castellanizado, Mateo Romero se convirtió en una figura de referencia en el desarrollo de la polifonía policoral de nuestro primer barroco.
A la vez que Mateo Romero abría en la Corte las sendas del barroco, un músico más contemporáneo de Cervantes, Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611), último y máximo representante de la polifonía renacentista española, se instalaba en las Descalzas Reales de Madrid. Entonces, para las exequias de María de Austria, hija y viuda de emperadores, fallecida en 1603, compuso el Officium defunctorum, obra impresionante que, en lujosísima edición de la Tipografía Regia de Madrid, vio la luz precisamente en 1605 (un centenario que deberíamos celebrar también), colofón de la extraordinaria serie de impresos del maestro avulense.
Generación portentosa
Pero Victoria fue sólo el abanderado de una generación portentosa de polifonistas afincados en las instituciones eclesiásticas españolas. Francisco Guerrero, que estimaba a Victoria como a un discípulo, falleció en 1599 y su magisterio en la catedral de Sevilla fue cubierto –tras un breve periodo en que lo sirvió Ambrosio Cotes, otra eminencia del tiempo de Victoria– por Alonso Lobo (c. 1555-1617), que en 1593 había pasado de ayudante de Guerrero a maestro de la catedral de Toledo. De la catedral primada, Lobo volvería a Sevilla como maestro en 1604, con un libro de misas publicado en 1602 en la misma imprenta del Officium de Victoria.
Otro avulense insigne, Sebastián Vivanco (c. 1551-1622), dejó el magisterio de Ávila por el de la catedral de Salamanca y, en 1603, sucedió a Bernardo Clavijo en la cátedra de música de la universidad salmantina. Desde ese puesto principal de la jerarquía musical española, emprendió la publicación en Amberes de tres libros –uno de magnificats (1607), otro de misas (1608) y uno de motetes (1610)– que son monumentos de la música española de principios del siglo XVII, como los dos que imprimió en 1608 Juan Esquivel y Barahona (c. 1561-1615), maestro en Ciudad Rodrigo.
Pedro Ruimonte (1565-1627), maestro de los archiduques de Austria, que publicó en 1604 un libro de misas y otro de motetes en 1607, imprimió su Parnaso español de madrigales y villancicos en 1614, el año del Viaje al Parnaso de Cervantes. Aunque ésta es una obra que mira más al siglo XVI, una serie de cancioneros manuscritos nos muestra en estos años los nuevos derroteros de la polifonía profana.
Clavijo, que dejó a Vivanco la cátedra de Salamanca para servir en la Capilla Real, fue organista de San Pedro de Palermo cuando Cervantes pasó por allí justo antes de ser capturado por los corsarios berberiscos en 1575. Él y Aguilera de Heredia señalan el origen de la importante tradición organística barroca española que aflorará finalmente en la obra, ya más tardía, de Correa de Arauxo. Y, sin dejar el terreno de la música instrumental, es éste el tiempo de Vicente Espinel y del paso de la vihuela a la guitarra, un camino oscuro en sus contenidos musicales, apenas alumbrado por algunas piezas del manuscrito Barbarino recopilado en Nápoles entre 1580 y 1610 y conservado en Cracovia.
En suma, la música del tiempo en que Cervantes creó a ese serio laudista de voz ronquilla que es, entre tantas cosas, Don Quijote, forma un conjunto tan monumental, tan deslumbrante, inserto en un sistema de producción tan bien articulado, es tan variada y tan hermosa, que no podemos renunciar a considerar, por lo menos los primeros treinta años del siglo XVII, como todo un Siglo de Oro de nuestra historia musical, como lo fue en otras facetas más conocidas de la cultura.
Javier Suárez-Pajares
El Cultural
Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet
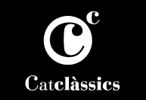

 Agenda
Agenda Notícies
Notícies