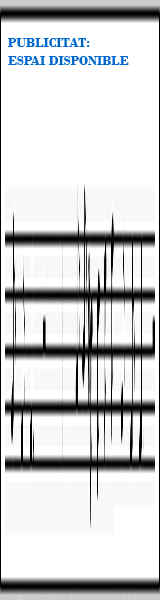Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
La dosis de Carles Santos
21/5/2005 |
Llega puntual la nueva dosis de Carles Santos, vitalista cual puro gin-sen, y de golpe se nos pasa la astenia. El de Vinarós ha vuelto a sus historias, a sus obsesiones, a su lenguaje, primitivo a ratos, intransferible siempre. Si en su penúltimo montaje (El compositor, la cantante, el cocinero y la pecadora) había roto su círculo de intimidades para adentrarse en la música de Rossini, ahora, como ya hiciera en La pantera imperial o en Ricardo y Elena, regresa a la introspección más descarnada, al prelenguaje de los sentidos. Pura ópera, sin otros aditamentos. Santos se despoja de imágenes proyectadas y de decorados pesados utilizados en anteriores propuestas para dejar pelados en escena a cantantes y músicos. Músicos de viento, por supuesto: no sólo por deber identitario con una valencianidad insobornable, sino por motivos de estricta teatralidad: aparte de su fuerza escenográfica y sensual, un fagot, una trompa o una tuba pueden moverse mientras suenan (no así un violonchelo, como ya vino a demostrar Woody Allen en un hilarante gag). Y en el otro plato están las voces: a veces en lucha con los instrumentos, otras dejándose mecer líricamente por ellos, otras aún desmarcándose del canto para alcanzar las regiones del grito, el eructo o el suspiro. Santos vuelve a la sensualidad de la palabra declamada que llena la sala. Las cuatro madres de la misma criatura, a su vez desdoblada en otros cuatro personajes, se llaman, respectivamente, Chochania, Chochonia, Chichonia y Chichinia. En su primera aparición conducen unos coches de juguete teledirigidos. Queda confiado a la capacidad adivinatoria del lector dónde llevan colocados las cantantes los mandos a distancia para accionar los bólidos...
Las imágenes eróticas se suceden sin descanso. Una cuerda de violín salida de un pene erecto, unos amantes colgados en busca del máximo placer, un hombre aprisionado en un útero en forma de estuche de tuba suspendido. Y en medio de todo ello, de improviso, un homenaje a John Cage, padre de toda una generación a la que Santos pertenece: músicos y cantantes permanecen en silencio durante 4 minutos y 33 segundos, como en la conocida pieza Silence del compositor americano: tiempo suficiente para que el público empiece a emitir su propia obra aleatoria.
En fin, Santos en estado puro. Tomar la dosis o dejarla, no hay medias tintas. De optar por la opción uno, a disfrutar. Dura poco más de una hora.
Agustí Fancelli
El País
Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet


 Agenda
Agenda Notícies
Notícies