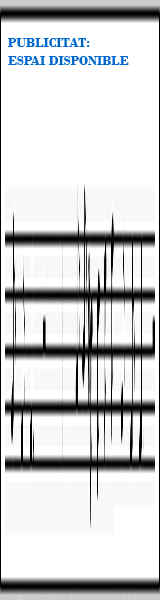Cerca de notícies
Enquesta
NOTÍCIA
Alicia de Larrocha. Homenaje a la gran intérprete del siglo XX
10/10/2009 |
Con la muerte de Alicia de Larrocha, el repertorio pianístico español ha perdido a una de sus mejores representantes. El Cultural rinde tributo a la gran intérprete de Albéniz, Granados, Mompou, Falla o Montsalvatge.
Menuda y frágil; pequeña y vivaracha; ágil y en perenne tensión, pendiente siempre del curso de la música que salía a borbotones, de manera extrañamente fluida, de sus cortos dedos. Así veíamos físicamente a Alicia de Larrocha, que acaba de dejar este mundo a los 86 años después de un tiempo de triste y lógico declive y de su abandono de las salas de concierto. Había nacido en Barcelona el 23 de mayo de 1923. Estudió, siendo aún muy niña, con el más directo discípulo de Enrique Granados, Frank Marshall, que le trasladó toda su sabiduría técnica y la imbuyó del extraordinario colorido del piano del compositor ilerdense, que ella asimiló esplendorosamente, lo que favoreció una aplastante facilidad de ejecución, cosa insólita en una persona de mano tan diminuta, capaz, gracias a los exigentes ejercicios de su maestro, de abarcar, sin problemas graves, una décima.
Tras la Guerra Civil, recibe el apoyo y los consejos de Arturo Rubinstein, lo que contribuye a que empiece a cuajar su carrera internacional. En 1959 fue nombrada directora de la famosa academia fundada por su maestro en 1920. Su actividad era por entonces, y lo sería durante mucho tiempo, realmente febril. Fue sin duda una de las grandes servidoras de la creación española, con especial incidencia en la producción de Granados y, cómo no, de Albéniz, labor en la que la acompañó Rosa Sabater, asimismo discípula de Marshall, y que seguirían pianistas como Bayona, Galve, Sánchez, Requejo u Orozco. Siempre se alabó el fraseo nítido, bien construido, nacido de una enérgico, conciso y seco ataque a la nota, de Alicia de Larrocha, que llegó a grabar hasta tres veces la Iberia de Albéniz, que adquiría en sus manos una gran claridad. Las dificultades polifónicas de la obra, sus complejas texturas, su esquinada acentuación, pero también sus aspectos cantabile y, por supuesto, su dimensión impresionista, alcanzaban una inesperada plenitud en sus múltiples interpretaciones. El toque ágil, a veces alado, pulcro y nervioso, otorgaba a sus interpretaciones mozartianas un valor sorprendente, una concentración que afilaba y sustanciaba el canto, en un difícil equilibrio entre las técnicas del staccato y el spianato.
Las inmersiones en la música romántica o postromántica, Rachmaninov incluido, tenían mucho mérito y huían del pathos excesivo, lo que siempre es de agradecer, bien que en este repertorio la pianista pareciera moverse con menor comodidad y no manejara una paleta de colores tan amplia y variada como la que aplicaba a sus acercamientos a la música española, de la que era, y seguirá siendo en el recuerdo, la gran intérprete del siglo XX.
Arturo REVERTER
El Cultural
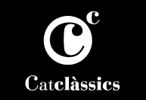

 Agenda
Agenda Notícies
Notícies